Poco después que Jacinto y Lauro se conocieron, unos siete años antes de las carnes asadas, a cuarenta kilómetros rumbo al sur de la ciudad, se encuentra un balneario al que Jacinto Tomás Viveros viajó, premiándose así de un descubrimiento que permitía causar daño al gobierno. Allá conoció a Lorena. Él tenía sus tácticas, usando un traje de baño más o menos típico, de color negro y ajustado, se paseaba por entre la gente en busca de alguna fémina hermosa o no tanto, que le dejara aproximarse. Pasaba por la pequeña tienda del centro recreativo a surtirse de un vaso largo lleno de cerveza y luego caminaba. Niños gritando por doquier al calor de los juegos en las albercas. Fue un verano caluroso, más de lo acostumbrado y el parque se hallaba abarrotado de personas. La costumbre de darse un premio luego de muchos meses de trabajo en su laboratorio de química y más recientemente de pequeños dispositivos electrónicos con los que volvía más eficientes sus descubrimientos, la adquirió muchos años antes, casi desde que vivía con su madre, pero esa es otra historia. Con el vaso de cerveza en la mano, caminaba entre las toallas castigadas por los cuerpos encerados y acerados por el sol, buscando una damita para degustarla en un bufet dominical, y quizá por más de un verano. No se enamoraba, era de esos tipos que conocieron el sexo antes que el amor y nunca le hizo falta consumir su nieve con recubrimientos melcochados por el corazón romántico. Pactaba con mujeres mayores. Las menores le causaban risa, un tiempo, un par de minutos, luego, las mandaba a volar cual gaviotas a otros nidos. Disfrutaba la compañía, no la etiquetaba, no la echaba a perder con compromisos mayores; para Jacinto Tomás Viveros, el amor contaminaba el aire. Pero gozaba a la gente, el sexo, los buenos amigos y sabía ser interesante en sus charlas, aunque
estuviera ofuscado con una misión que cualquiera pensaría simplemente imposible: cambiar las circunstancias políticas y económicas del país. Una mujer se le quedaba viendo cuando él pasaba, desde un camastro a dos metros de una alberca gigante. Obviamente, él tenía puesta su atención a todo espécimen que dejara verse de cuerpo entero y aprisionando sus pechos con la parte más necesaria de un bikini, pues la otra parte era tan minúscula que nadie la podría considerar importante y usualmente la tapaban con pareos o toallas. Una sensible vibración de la esquina de su retina le hizo saber con discreción que ella le miraba… no era Lorena todavía. Habría de acercarse para cerciorarse de que esa mujer, la que le seguía de izquierda a derecha en su recorrido por entre los vacacionistas, sí tenía interés en él, pero el marido nadaba muy cerca de ahí, por lo que una frase como ¿Qué le hace pensar que mi esposo dejará que usted y yo nos vayamos al hotel? le invitó a retirarse de inmediato, perdiéndose por otros toboganes, cabañas donde servían comida, vestidores y finalmente unos chapoteaderos donde vagó por minutos, tratando de olvidar el incidente. Pero la tenacidad de Jacinto Tomás Viveros era épica. Luego de cuatro intentos infructuosos, se topó con las ligeramente abultadas piernas de Lorena sobre quien tropezó sin haberla visto antes y terminó dejando sobre el vientre de un hombre saturado de vellosidad, medio litro de cerveza con hielos, limón y salsas condimentadas. Ardido, el tipo corrió a la regadera para quitarse aquella sangre picosa, mientras que Lorena, nada recatada por cierto, carcajeando, le dio pie a conversar. Ahora que vayas a reponer tu cerveza, ¿me invitas una?, le dijo. Con la condición de que brindemos juntos. Y luego de preguntarle si la deseaba preparada o no, le conminó a acompañarle hasta la palapa de bambú donde las vendían.
Ella, luego que encontraron un sitio agradable bajo unas palmeras sobre unos troncos cortados como sillones para charlar, le preguntó: ¿a qué te dedicas? Ocultando sus planes para derrocar al gobierno, se transparentó con un oficio que le permitía ganarse la vida. Tengo un consultorio, y ella indagó: no tienes pinta de doctor. Él estuvo a punto de reírse por la confusión. Leo las cartas, el tarot, doy masajes relajantes y vendo ungüentos medicinales que fabrico en mi laboratorio. Gracias a una pareja de ancianos que ayudé, tuve pronto una larga lista de clientes asiduos. Eso era cierto. Jacinto Tomás Viveros tenía buena fama en el barrio donde vivía y sus cremas lograban perfectamente el efecto placebo en sus clientes, porque conocía muy bien miles de fórmulas químicas para usos múltiples: un tiempo antes, inventó una tinta que incendiaba el papel tras dos horas de escribir en él; experimentaba con ratas, gatos, perros y gallinas para probar mezclas que por un lado le pudiera vender a sus clientes y por otro, inventar un arma química que le permitiera sublevarse contra la dictadura disfrazada de democracia bajo la que el pueblo padecía una esclavitud disfrazada de empleos de 8 horas al día. ¡Qué interesante!, señaló Lorena, escuchando la plática de Jacinto a quien ya estaba ansiosa de besar, luego de algunos años de abstinencia obligada. Ella le contó que era divorciada porque fue insoportable vivir con su marido luego de que su hijo muriera atropellado por un tren. Tengo una fonda, dijo, y al darse cuenta que vivían muy cerca el uno del otro, ese mismo día terminaron en un cuarto por encima de la cocina donde ella pasaba sus días. Tenían más de tres litros de
cerveza dentro y una efervescencia sexual que desde el ingreso a su casa, ella le besó y él inició con una larga caricia a sus cabellos, sus mejillas y su cuello. Permitió, como el experimentado amante que era, elevar su pasión en cada contacto digital con la piel de Lorena. Ella hizo efervescencia y le fue conduciendo hacia las escaleras para que pronto estuvieran en la cama. Esa semana se vieron dos veces más y el fin de semana siguiente, y otro más. Juntos habrían de vivir los siguientes años, incontables aventuras, no sólo amorosas. Lo que empezó con una aventura para desahogar sus ímpetus naturales, terminó por convertirse en una relación más seria. Sus caricias se repitieron tantas veces que llegaron a amarse como nunca en sus vidas. Tener a quién amar en un cuarto obscuro sólo cambia la perspectiva. Se puede amar a plena luz del día y a millones sin conocerles.
[…]estuviera ofuscado con una misión que cualquiera pensaría simplemente imposible: cambiar las circunstancias políticas y económicas del país. Una mujer se le quedaba viendo cuando él pasaba, desde un camastro a dos metros de una alberca gigante. Obviamente, él tenía puesta su atención a todo espécimen que dejara verse de cuerpo entero y aprisionando sus pechos con la parte más necesaria de un bikini, pues la otra parte era tan minúscula que nadie la podría considerar importante y usualmente la tapaban con pareos o toallas. Una sensible vibración de la esquina de su retina le hizo saber con discreción que ella le miraba… no era Lorena todavía. Habría de acercarse para cerciorarse de que esa mujer, la que le seguía de izquierda a derecha en su recorrido por entre los vacacionistas, sí tenía interés en él, pero el marido nadaba muy cerca de ahí, por lo que una frase como ¿Qué le hace pensar que mi esposo dejará que usted y yo nos vayamos al hotel? le invitó a retirarse de inmediato, perdiéndose por otros toboganes, cabañas donde servían comida, vestidores y finalmente unos chapoteaderos donde vagó por minutos, tratando de olvidar el incidente. Pero la tenacidad de Jacinto Tomás Viveros era épica. Luego de cuatro intentos infructuosos, se topó con las ligeramente abultadas piernas de Lorena sobre quien tropezó sin haberla visto antes y terminó dejando sobre el vientre de un hombre saturado de vellosidad, medio litro de cerveza con hielos, limón y salsas condimentadas. Ardido, el tipo corrió a la regadera para quitarse aquella sangre picosa, mientras que Lorena, nada recatada por cierto, carcajeando, le dio pie a conversar. Ahora que vayas a reponer tu cerveza, ¿me invitas una?, le dijo. Con la condición de que brindemos juntos. Y luego de preguntarle si la deseaba preparada o no, le conminó a acompañarle hasta la palapa de bambú donde las vendían.
Ella, luego que encontraron un sitio agradable bajo unas palmeras sobre unos troncos cortados como sillones para charlar, le preguntó: ¿a qué te dedicas? Ocultando sus planes para derrocar al gobierno, se transparentó con un oficio que le permitía ganarse la vida. Tengo un consultorio, y ella indagó: no tienes pinta de doctor. Él estuvo a punto de reírse por la confusión. Leo las cartas, el tarot, doy masajes relajantes y vendo ungüentos medicinales que fabrico en mi laboratorio. Gracias a una pareja de ancianos que ayudé, tuve pronto una larga lista de clientes asiduos. Eso era cierto. Jacinto Tomás Viveros tenía buena fama en el barrio donde vivía y sus cremas lograban perfectamente el efecto placebo en sus clientes, porque conocía muy bien miles de fórmulas químicas para usos múltiples: un tiempo antes, inventó una tinta que incendiaba el papel tras dos horas de escribir en él; experimentaba con ratas, gatos, perros y gallinas para probar mezclas que por un lado le pudiera vender a sus clientes y por otro, inventar un arma química que le permitiera sublevarse contra la dictadura disfrazada de democracia bajo la que el pueblo padecía una esclavitud disfrazada de empleos de 8 horas al día. ¡Qué interesante!, señaló Lorena, escuchando la plática de Jacinto a quien ya estaba ansiosa de besar, luego de algunos años de abstinencia obligada. Ella le contó que era divorciada porque fue insoportable vivir con su marido luego de que su hijo muriera atropellado por un tren. Tengo una fonda, dijo, y al darse cuenta que vivían muy cerca el uno del otro, ese mismo día terminaron en un cuarto por encima de la cocina donde ella pasaba sus días. Tenían más de tres litros de
cerveza dentro y una efervescencia sexual que desde el ingreso a su casa, ella le besó y él inició con una larga caricia a sus cabellos, sus mejillas y su cuello. Permitió, como el experimentado amante que era, elevar su pasión en cada contacto digital con la piel de Lorena. Ella hizo efervescencia y le fue conduciendo hacia las escaleras para que pronto estuvieran en la cama. Esa semana se vieron dos veces más y el fin de semana siguiente, y otro más. Juntos habrían de vivir los siguientes años, incontables aventuras, no sólo amorosas. Lo que empezó con una aventura para desahogar sus ímpetus naturales, terminó por convertirse en una relación más seria. Sus caricias se repitieron tantas veces que llegaron a amarse como nunca en sus vidas. Tener a quién amar en un cuarto obscuro sólo cambia la perspectiva. Se puede amar a plena luz del día y a millones sin conocerles.
Jacinto pasó la navidad como él deseaba, en casa, abrazado con Lorena, quien no quiso visitar a su madre sino hasta dos días después. Lauro se fue a celebrar con su ex esposa e hijos y, por tanto, la casa estaba libre para el incorregible sexo, pícaro, siempre deseado, especialmente si venía descargado de moralidad, porque Jacinto repudió desde que lo conoció, el sexo bajo esquemas, como cumpliendo requisitos de un permiso de construcción: dos copias de un formato, tres fotografías del terreno, la escritura, el alineamiento y número oficial y demás. Se debe estar casado, debe ser entre dos y no más, tener pleno conocimiento y convencimiento, ser mayor de edad, usar preservativos; si algunos hasta debían rezar dos padrenuestros y dos avemarías por si se ofendía con ello a su dios, antes o después de degustar el platillo, siempre que se hiciera con fervor y pleno arrepentimiento. ¿Arrepentimiento? ¿De qué? ¿De satisfacer los instintos naturales? ¿De lograr un encuentro pleno entre dos personas? ¿De sentir placer y felicidad? ¡Qué absurdos le sonaban los argumentos a Jacinto!, esos vicios de la gente que en lugar de razonar, seguían dictados de religiosos ajenos al acto sexual por su, incumplido a cántaros, celibato. El concepto de alma se pone en entredicho cuando quienes creen en ella no saben definirla y quienes no, les superan en razonamientos. Además, los religiosos consagrados conocen a Dios tanto o menos que los creyentes frente a sus púlpitos, la diferencia está en que unos ganan dinero por promover su amor y los otros lo pagan. En su contra, la ciencia lo ha explicado ya, la glándula pilineal es la responsable de las visiones mágicas, las alucinaciones, los viajes imaginarios; las drogas proporcionan a esta glándula la estimulación necesaria para crear mundos irreales. Está comprobado que la compañía alegre y festiva de cualquier tipo, es capaz de estimular esa glándula y ese es el motivo por el que muchos en ceremonias o actos multitudinarios se comportan como ángeles desnudos vagando por las nubes, con euforia, como en las fiestas navideñas, alucinando en distintos niveles, con o sin bebidas alcohólicas. Jacinto y Lorena cenaron un par de emparedados de jamón y queso, platicando sobre una novela de ciencia ficción que ambos leyeron y discutiendo un tema en el que polemizaban constantemente: El aborto no debería permitirse, afirmaba Lorena. Coincidían poco en ello. Estoy de acuerdo que abortar en los últimos meses del embarazo sea ya un homicidio, pero no en las primeras semanas. Jacinto se negaba, de cualquier modo a que un equipo de burócratas elegido democráticamente fuera el idóneo para intervenir en la vida de las personas en decisiones tan personales como esas, sería tan perjudicial como permitir que una cámara nos vigilara en el baño o la alcoba nupcial. Cada mujer, con o sin el consentimiento de su pareja, tiene el derecho a decidir sobre su cuerpo. Lorena, en cambio, abogaba por las personas sin conciencia, quienes debían tener la “protección” del estado, dándoles las leyes suficientes para proteger a la criatura que llevan dentro. Y es que la mente de Lorena, luego de perder a su hijo en un trágico accidente, arroyado por un tren, defendía la vida de un bebé cualquiera, desde su concepción. El pequeño Braulio se separó de su mamá un día de mayo, apenas por un par de metros; todavía lejanos al tren. Sus cinco años de edad no le permitieron entender que en lugar de alejarse del
peligro, se ponía frente a él. Cuando inició la alarma sonora del tren, el niño se asustó y al no ver a su madre, corrió hacia las vías, creyendo que allá la encontraría. Y las pasó poco antes que un segundo timbre ensordecedor le asustara de nuevo y corrió de regreso. Lorena, casada entonces con un doctor, no fue consciente de lo acontecido, pero muchas personas le explicaron la horripilante situación. Ella se hallaba, segundos antes, algo angustiada por no ver a su hijo cerca, y le buscaba entre la gente, dentro de los comercios o cuidando que no estuviera en medio de la calle, en peligro de ser arrollado por un automóvil. El ruido ensordecedor del tren ahogó cualquier grito para localizarle. El freno del tren y el alboroto de la gente en torno al sitio donde quedó el cuerpo del pequeño Braulio, le causaron una aterradora sensación de angustia, corriendo hasta la multitud para cerciorarse de la tragedia más grande de su vida. Uno no puede imaginar la consternación de los testigos de este tipo de accidentes, mucho menos se es capaz de empatizar con una madre destrozada; sólo verla es desgarrador. Sus gritos podían alcanzar el cielo. Su alma se podía apreciar a simple vista, queriendo meterse en el cuerpo del pequeño para reanimarle. Y el tiempo, detenido en una estampa imborrable, sujetaba con fuerza las manecillas para no dejarlas avanzar. Años después, todavía se pueden oler las nubecillas causadas por la fricción del freno sobre las vías del tren y se presencian una y otra vez las escenas del dolor y la angustia de los presentes. Ni un funeral, ni los implacables llantos frente al terapeuta psiquiátrico; el amor con su esposo se difuminó en unas cuantas horas, como si ninguna caricia pudiera borrar las lamentaciones. Sólo unos años en la cárcel, sometida injustamente a un castigo del gobierno por defender a Jacinto y su inesperada libertad pudieron enfriar someramente la congoja de perder a su hijo. Esa fue la primera navidad en la que pudo despedir a Braulio con valentía, más de veinte años después. Su reloj volvió a caminar, su mente despejó de nuevo las ideas que fijas se imprimían a diario en la mente sobre el instante fatal; tuvo sonrisas y carcajadas sin licor, consintiendo incluso imaginar un nuevo embarazo sin remordimientos. Oler el cuerpo de Jacinto le recuperaba veinte años de arrugas,
perdidos en un limbo etéreo del que volvió tras una larga condena. No era él, sino ella, que sanó, recuperando la juventud perdida y dio al tiempo su medida justa de nuevo. Aceleraba el pulso de su corazón y oxigenaba cada célula; reinstalando neuronas en su lugar, pudo llenar de ideas frescas la vida que la mala suerte le robó. Un renacimiento tras la orfandad lúgubre del obscurantismo. También se tiñó las canas y rejuveneció su corte de pelo, su maquillaje y hasta los hombros se elevaron como antaño. No más capas caídas. Ni siquiera dejó que el miedo por perder a Jacinto en la próxima guerra le empañara la recuperada alegría. Si le perdía, porque el destino y la suerte se lo robaban también, ya no estaba dispuesta a clavar la cabeza como un avestruz. Quizá ya no era ella, sino otra persona en el mismo cuerpo, que vino a cubrir la necesidad de un prócer revolucionario para cumplir su misión; obligada a inscribirse junto con él en la historia, instalada ahí con un objetivo claro de dar nueva vida a ese golpeado cuerpo. Se volvió su peluquera, su consejera, su libertadora. Lamería sus heridas, le confortaría, le ayudaría a escapar de la cárcel. Tanto, que Jacinto comentó: esto sí es navidad.
peligro, se ponía frente a él. Cuando inició la alarma sonora del tren, el niño se asustó y al no ver a su madre, corrió hacia las vías, creyendo que allá la encontraría. Y las pasó poco antes que un segundo timbre ensordecedor le asustara de nuevo y corrió de regreso. Lorena, casada entonces con un doctor, no fue consciente de lo acontecido, pero muchas personas le explicaron la horripilante situación. Ella se hallaba, segundos antes, algo angustiada por no ver a su hijo cerca, y le buscaba entre la gente, dentro de los comercios o cuidando que no estuviera en medio de la calle, en peligro de ser arrollado por un automóvil. El ruido ensordecedor del tren ahogó cualquier grito para localizarle. El freno del tren y el alboroto de la gente en torno al sitio donde quedó el cuerpo del pequeño Braulio, le causaron una aterradora sensación de angustia, corriendo hasta la multitud para cerciorarse de la tragedia más grande de su vida. Uno no puede imaginar la consternación de los testigos de este tipo de accidentes, mucho menos se es capaz de empatizar con una madre destrozada; sólo verla es desgarrador. Sus gritos podían alcanzar el cielo. Su alma se podía apreciar a simple vista, queriendo meterse en el cuerpo del pequeño para reanimarle. Y el tiempo, detenido en una estampa imborrable, sujetaba con fuerza las manecillas para no dejarlas avanzar. Años después, todavía se pueden oler las nubecillas causadas por la fricción del freno sobre las vías del tren y se presencian una y otra vez las escenas del dolor y la angustia de los presentes. Ni un funeral, ni los implacables llantos frente al terapeuta psiquiátrico; el amor con su esposo se difuminó en unas cuantas horas, como si ninguna caricia pudiera borrar las lamentaciones. Sólo unos años en la cárcel, sometida injustamente a un castigo del gobierno por defender a Jacinto y su inesperada libertad pudieron enfriar someramente la congoja de perder a su hijo. Esa fue la primera navidad en la que pudo despedir a Braulio con valentía, más de veinte años después. Su reloj volvió a caminar, su mente despejó de nuevo las ideas que fijas se imprimían a diario en la mente sobre el instante fatal; tuvo sonrisas y carcajadas sin licor, consintiendo incluso imaginar un nuevo embarazo sin remordimientos. Oler el cuerpo de Jacinto le recuperaba veinte años de arrugas,
perdidos en un limbo etéreo del que volvió tras una larga condena. No era él, sino ella, que sanó, recuperando la juventud perdida y dio al tiempo su medida justa de nuevo. Aceleraba el pulso de su corazón y oxigenaba cada célula; reinstalando neuronas en su lugar, pudo llenar de ideas frescas la vida que la mala suerte le robó. Un renacimiento tras la orfandad lúgubre del obscurantismo. También se tiñó las canas y rejuveneció su corte de pelo, su maquillaje y hasta los hombros se elevaron como antaño. No más capas caídas. Ni siquiera dejó que el miedo por perder a Jacinto en la próxima guerra le empañara la recuperada alegría. Si le perdía, porque el destino y la suerte se lo robaban también, ya no estaba dispuesta a clavar la cabeza como un avestruz. Quizá ya no era ella, sino otra persona en el mismo cuerpo, que vino a cubrir la necesidad de un prócer revolucionario para cumplir su misión; obligada a inscribirse junto con él en la historia, instalada ahí con un objetivo claro de dar nueva vida a ese golpeado cuerpo. Se volvió su peluquera, su consejera, su libertadora. Lamería sus heridas, le confortaría, le ayudaría a escapar de la cárcel. Tanto, que Jacinto comentó: esto sí es navidad.





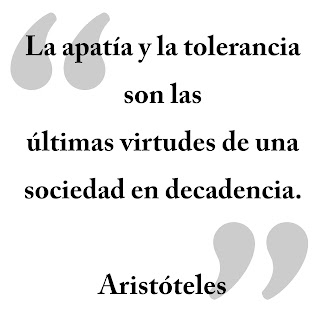
No hay comentarios:
Publicar un comentario